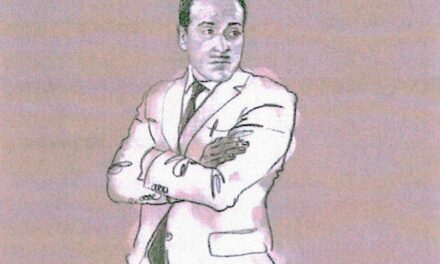Para una ciudad que desde que se tiene memoria no había bajado de los 14°C, lo único que llamaba la atención era esta ola de frío glacial. Las casas no estaban preparadas para semejantes temperaturas y se habían convertido en auténticos congeladores, al punto que la gente salía de sus hogares buscando el más mínimo atisbo de sol de invierno, que sabido es que no calienta, pero anima el espíritu. Hasta las lagartijas, insectos y aves se unían con los humanos en el primitivo instinto de buscar el calor inexistente en la luz de la tarde. Fuera como fuere, se estaba mejor en la calle que dentro de casa, eso sí, bien abrigados. El espectáculo era de por sí insólito: familias enteras poniendo sus sillas a la puerta como si se tratase de un pueblo andaluz. Pero no; estábamos en el Distrito Federal, y los más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar unidos a este extraño clima convertían a los desacostumbrados chilangos en ciudadanos del mundo frío, como si fueran noruegos, finlandeses o alaskianos. Nada capaz de borrar una sonrisa o el ánimo de hacer un buen chiste al respecto.
Así estábamos ese martes polar de diciembre del 2010, a casi dos años justos del fin de los días, con un cielo inusitadamente despejado y azul hasta el dolor, cuando en la penúltima claridad de la tarde vislumbramos un hermoso objeto navegando por encima del horizonte de edificios. La única palabra que me viene a la mente para definirlo es bello. Indescriptiblemente bello, enorme y metálico. Fulgurante. Despedía destellos que reflejaban el atardecer como si se incendiase de plata. Como vivimos en el susto, nadie tuvo miedo. Si acaso esa curiosidad insensata de intentar acercarse a lo desconocido sin medir las consecuencias. Al fin que ahí, tan lejos, pareciera inofensivo.
No, no estoy trastornado. No más que siempre. Tampoco fui el único en verlo, ni mucho menos. Muchos vecinos señalaban al firmamento aún azul e intentaban tomar fotos con sus móviles. La esfera, esa bellísima esfera radiante, permaneció suspendida durante largos minutos, dejándose ver y fotografiar durante más de una hora. Cada poco, unos treinta o cuarenta segundos diría yo, parecía dividirse en dos despidiendo hermosos chorros de luz. Todo un espectáculo.
Sería cosa de las seis cuando comenzó a alejarse, convirtiéndose en un punto diminuto pero aún distinguible, regalando sus hermosos brillos. Por un largo rato desapareció o, según parece, fuimos incapaces de distinguirlo, pues bien podría confundirse con Venus o con las primeras estrellas del anochecer. Cabe señalar que en esta contaminada ciudad, ver las estrellas es todo un acontecimiento que rara vez se nos obsequia.
A la mañana siguiente, olvidados ya del extraño avistamiento e intentando entibiarnos con una taza de café, enredados en la cotidianeidad de un nuevo día, pocos recordábamos el largo rato que habíamos pasado la tarde anterior moviendo el cuello como girasoles hacia la cosa aquella. Pero algunos, al salir de casa rumbo al trabajo -o en busca de él- no pudimos evitar levantar la cabeza hacia el punto en donde habíamos visto desaparecer el sorprendente objeto. Eran las seis y media de la mañana y el frío, al que no logramos acostumbrarnos, se clavaba con especial fiereza hasta el tuétano. Se empezaba a desdibujar lo negriazul de la noche con ese tono naranja que tiene el sol matinal, como no atreviéndose a salir del todo, cuando los pocos transeúntes que caminábamos hacia el autobús o el metro nos detuvimos ante el boquete que había aparecido en el cielo.
Era una especie de Luna negra, vamos, por el tamaño, a ver si me explico. Una especie de agujero, circundado por unas nubes livianas, con cierta claridad que contrastaba con la profunda negrura del centro, como si le hubieran disparado a la atmósfera y hubiera dejado ese orificio profundo y oscuro.
Los que estábamos en la calle comentábamos con asombro el fenómeno, pero curiosamente nada se dijo en las noticias, ni la noche anterior ni en los programas matinales que acompañan a los empleados más madrugadores. Tampoco nada nuevo en una ciudad kafkiana como esta en la que lo raro es que no suceda nada y la realidad es, de por sí, virtual. Así que como nada más estaba el agujero en el firmamento sin que ocurriese nada más notable, cada uno a lo suyo y nuevamente olvidados, distraídos y letárgicos como cada día. En la oficina se habló mucho de fútbol, un poco menos de política y nada de ovnis ni cosas de esas. Llegué a casa extenuado, con pocas ganas de hablar; cené cualquier cosa y me dormí un especial de insectos asesinos de Discovery Channel.
Pero a la mañana siguiente algo me impulsó a salir apresuradamente y contemplar el cielo aún azul marino y denso. El círculo negro seguía ahí, perfecto, como si lo hubieran perforado con una taladradora. Tal vez el borde de neblina que lo definía se veía más claro y hacía el luto del orificio más riguroso. Mi mujer me llamó dos veces para el desayuno. Entré a regañadientes haciéndome toda clase de preguntas acerca de qué carajo podía estar pasando. Mientras tomaba el café solo que acostumbro, miraba el borde de la taza y la imagen redonda y negra que acababa de ver se replicaba humeante frente a mí y persitía en mi mente de manera obsesiva. Mi esposa me regañó, como siempre, diciéndome eso de “reacciona, que vas a llegar tarde”, tan complemento del desayuno como la mermelada de melocotón sobre la tostada. Esta vez ni la escuché, o como que la oía a lo lejos. Estaba ensimismado con lo que estaba ocurriendo y ninguna otra cosa me importaba.
Ustedes, claro está, no las conocieron; pero cuando yo era joven había unas pilas a las que les llamábamos “de petaca” con unos largos bornes planos de cobre. Si ponías la lengua entre las dos pestañas, se sentía la pequeña descarga eléctrica. Era algo casi sexual, indescriptible, que dejaba un sabor peculiar en la lengua. Quien no lo haya hecho nunca no podrá entenderme, pero si prueban, sabrán entonces a lo que olía la atmósfera esa mañana: a pila de petaca.
Ya estaba insinuándose el amanecer cuando el frío se hizo más agudo. Para muchos, nada conocido hasta entonces. Yo, un poco más avezado en rigores invernales, feliz y admirado de que en los trópicos la sensación térmica fuera más intensa que la mismísima Patagonia o el Himalaya. Un frío de cojones, que dirían en mi pueblo. Y cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. A veces se me olvida que vivo en México D.F. en una supuesta eterna primavera.
Pues en esas negruras y friuras andábamos cuando empieza a caer una nevada suave pero intensa. Enormes copos blancos y esponjosos. La última que la gente recuerda fue una nevada igualmente blanca, pero de cenizas, de una erupción del Popocatepetl. Un susto, pues ya nos veíamos como en Pompeya. Esta fue bien diferente: los copos parecían más bien pop corn, o sea, palomitas de maíz que se amontonaban en las calles hasta alcanzar una capa considerable. Curiosamente, no en todas partes, sino delante de unas casas con mucha mayor abundancia que frente a otras: las más humildes acumulaban una verdadera colina de esa sustancia blanca y apetecible; las más ricas, apenas unos centímetros. El aire seguía oliendo raro, a pila, pero la súbita nevada tenía un aroma agradable… ¿cómo decirles?… como a suavizante para la ropa, de esos con un osito.
El primer paso, como suele suceder en estos casos, lo dio un inocente infante: la nietita de cinco años de la vecina que, ni corta ni perezosa, agarró un buen puñado de lo recién caído y se lo llevó a la boca. “Chabe muy rico” dijo con su lengua de trapo, y esa fue la señal para que todos, más o menos disimuladamente al principio y descaradamente después, comenzáramos a deglutir sin prisa ni pausa el blanco manjar de los cielos.
¿Qué puedo contarles? Nada sabe igual. Es ab-so-lu-ta-men-te delicioso. Dulce, sí, pero ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. Una delicia. Es como follar con ganas, o cagar a gusto o sacarse un reintegro, o que sea viernes. Cosas de esas. Y con poco que comas, te sientes satisfecho. Por si acaso, todas las señoras sacaron sus tupperware y los llenaron de la caspa esa de Dios, que sigue cayendo a ratos, sin horario definido, pero siempre que el aire huele como saben las pilas de petaca.