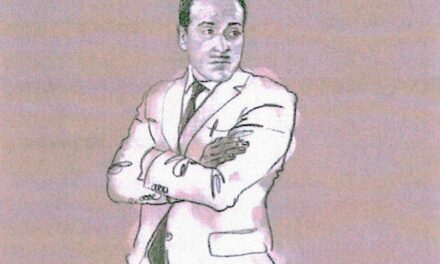El pequeño Elmo, mi vecinito de siete años, no duró ni tres semanas. Cuando el médico vio los análisis inmediatamente llamaron a la familia para decirles que era un caso de leucemia grave. Que había que tratarlo sin demora. Lo llevaron al hospital infantil de La Raza, donde el oncólogo puso un gesto mitad de fastidio, mitad de resignación. Mi vecina estaba desesperada, llorando y diciendo atragantadamente que era un mal pronóstico.
Intenté consolarla, con la convicción de que los niños vienen armados a este mundo con recursos de supervivencia que los adultos jamás llegaremos a imaginar. Que no hay quien pare el ansia de vivir. Todos los días, al menos con la bendición diaria de la comida y luego cada cual, según su momento y parecer, rogamos por la salud de Elmo. Yo un poco menos que los demás, pues tenía la certeza de que este susto, este mal trago, el mal momento, pasarían.
Mi esposa lo vio llegar del hospital después de la primera quimio. Blanco como la cal, tirado en el suelo. Yo, más sabio que los demás, más seguro que nadie, repartiendo certezas, abrazos, esperanzas, sabía que se iba a salvar. Porque en mi lógica aplastante del mundo y sus razones, no es posible que un niño de siete años encuentre por casualidad una sentencia de muerte que alguien olvidó bajo el banco de algún parque, se la ponga para jugar y pregunte mira mamá, ¿Cómo me queda?
Bien, hijo, bien, contestará la madre descuidada y abrirá un resquicio a algo, a alguien, a un olor a muerte que pintará de verde oscuro las paredes de una casa. La de junto. Que apagará la radio y la garganta y toda voz que cantara o cantase. El hermanito pequeño, cuando cumpla sesenta y dos años, seguirá sin entender por qué enfermó Elmo y se lo segaron de cuajo. Tal vez un transformador, aventuró a decir el oncólogo. Radiación. Fukushima. Pánico. Indefensión. Elmo murió mal, con dolor, hinchazón. Una agonía injusta, larga como una noche en grito, inmerecida, implacable.
No se han dejado abrazar. No ha habido entierro, velatorio, funeral ni condolencias. No sabemos qué decir y tememos que acercarnos sea como soplar en las brasas. He llorado mucho, muchísimo a mi vecinito. Me ha quitado un poco más de lo que creía que ya ni me quedaba.
A mi esposa se le está cayendo el pelo. Mucho más de lo normal, si es que eso puede considerarse normal. Tal vez un transformador. Tal vez un radiólogo que puso su consulta enfrente de mi casa. O una mancha solar. O un párrafo maldito que leímos en voz alta y era un conjuro y una llave que abría una puerta clausurada. O este cansancio que no me deja pensar ni hacer nada y que me resta todas las seguridades.
Me dicen en Protección Civil que tengo que esperar entre cuatro y seis meses para que un ingeniero de 22 años aparezca en casa con un contador Geiger, recorra las fotos de mis antepasados, el papel higiénico, la alfombra sucia, los ceniceros impolutos, lo que está detrás del mueble de la cocina y me diga:
—Tal vez un poco más alta de lo normal, pero nada de qué preocuparse, se lo aseguro. Firme aquí. Volveremos a medir en un par de semanas. ¿Habrá alguien para abrir la puerta?