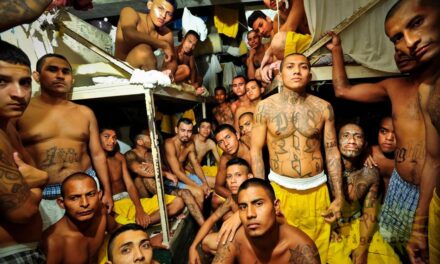“Aquí venimos a descansar el espíritu, hermano, pero no el cuerpo”. El padre Garmendia agarró un azadón y señaló con el mango el huerto del monasterio. Enrique Urrieta había soñado desde hacía años con ese retiro monacal lejos de Internet, del móvil, del estrés y de todo lo que hasta entonces había sido su vida de alto ejecutivo. En casa sólo dijo que estaría fuera un par de semanas. Dejaba atrás el traje, la corbata de moda, las máscaras. Cuando regresó del huerto tenía las manos llenas de ampollas, la espalda adolorida y por primera vez desde que alcanzaba a recordar, una sonrisa sincera.
Descanso del espíritu